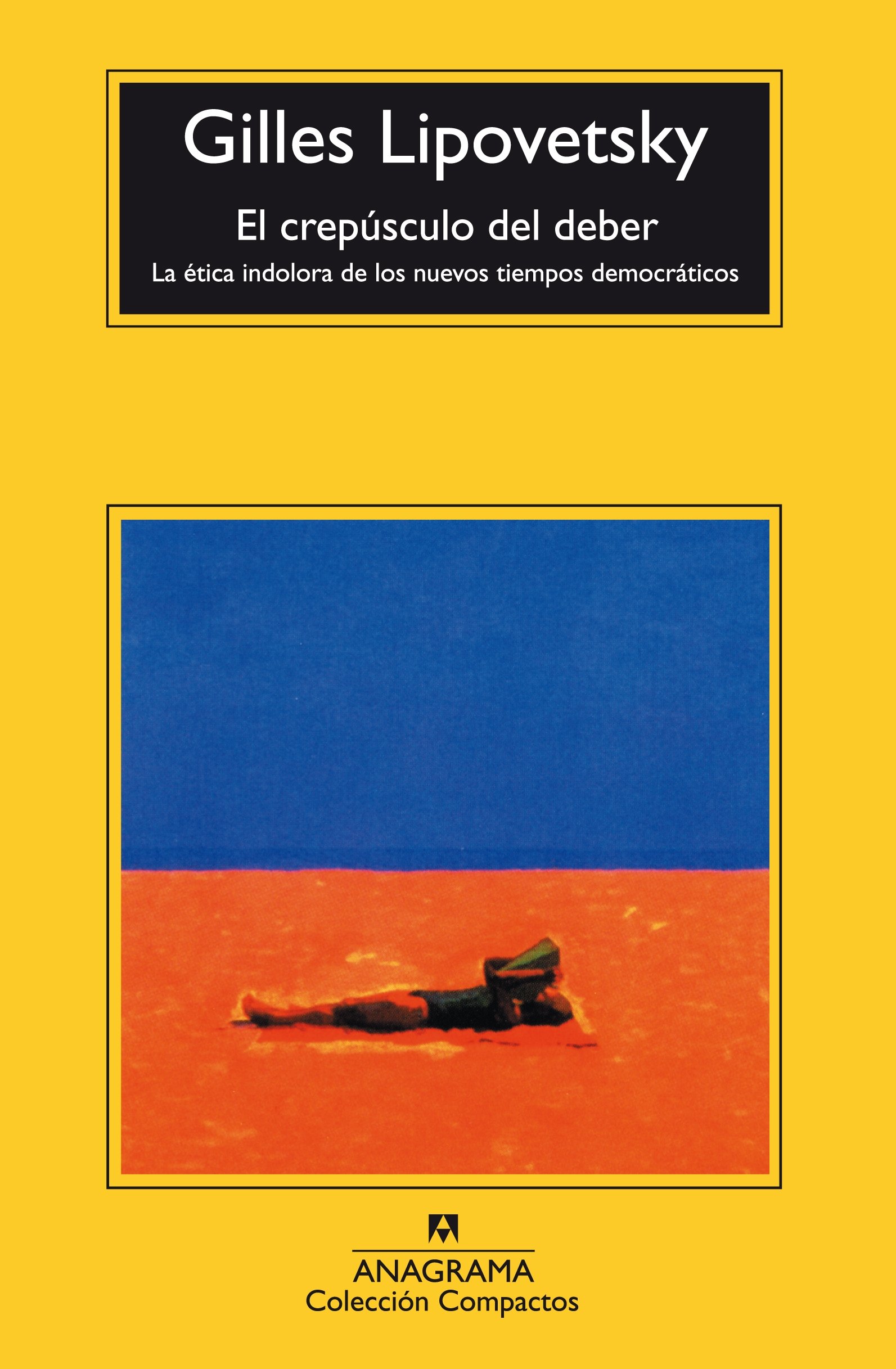Innumerables debates sobre el aborto y la eutanasia; agresivas condenas a las industrias pornográfica, textil, alimentaria, fiebre ecologista y animalista: habitamos una época marcada por un aparente resurgimiento de la moral occidental, que se había extraviado con la llegada de la contracultura juvenil de las décadas del 60 y 70. Lipovetsky, sin embargo, no logra hacerse a la idea de este renacer moral de occidente: más bien, estamos frente a una sociedad posmoralista, cuyas características son una cultura fuera-del-deber en la que el psicologismo se impone sobre el moralismo, lo que supone la transición de un individualismo permisivo (aquél que pregonó la contracultura hippie, por ejemplo) a uno «correcto»: la era posmoralista no es transgresiva ya, pero tampoco es mojigata, pues “ya no se trata de prohibir en bloque, sino de respetar las diferentes sensibilidades” (p. 76). Apogeo del minimalismo ético, fiebre de la autonomía individual: la decadencia de lo moral en nuestras sociedades no desemboca ya en la deriva orgiástica que se anunciaba tras el 68; se trata de una cultura «gestionada», auto-regulada por medio de la idiosincrasia y la heterogeneidad del gusto, la liberación jamás devino libertinaje. La «mano invisible» ha ampliado su campo de acción: el neo-individualismo funciona hoy como un «desorden organizador». Tras una primera época moralista caracterizada por la supremacía religiosa (pre-moderna), la sociedad burguesa trajo consigo cierto moralismo secularizado, asentado sobre la base de las «buenas costumbres» y la nueva solidaridad orgánica (modernidad). Tras la crisis moral que desembocó en los movimientos contraculturales de los 60 y 70s, se ha consolidado progresivamente un nuevo orden moral. Era del «posdeber»: la disociación de la moral y el deber sólo puede ser comprendida como el combate al último eslabón de la relación entre moral y religión, el objeto de un segundo proceso histórico de «secularización ética», tal como la llama el autor. Este orden moral ha de ser comprendido a partir del reemplazo de toda noción trascendental de Bien cristiana o de virtud cívica por la idea del bienestar subjetivo, tan sistemáticamente incentivado y masivamente perseguido: “el bienestar se ha convertido en Dios y la publicidad en su profeta” (p. 53). Todo este reordenamiento moral ha transcurrido, sin embargo, al cabo de menos de un siglo: de una sociedad altamente disciplinaria a una en que cualquier atisbo de moralismo es apuntado con el dedo, el cambio ha sido radical, y Lipovetsky se plantea inspeccionar sus diversas aristas: relaciones amorosas, relación con uno mismo (el cuerpo, la muerte, el ego), los shows de beneficencia, la nueva ciudadanía política, el mundo del trabajo, el ecologismo y el marketing moral.
I
En el plano de las relaciones sexo-afectivas, Lipovetsky se concentra en aquellos resquicios del orden moral moderno que parecen aún conservarse en la actualidad: la monogamia, junto con su frecuente proyección hacia el matrimonio. Lejos de suponer un elemento de mera conservación, el orden amoroso monógamo pasó de ser una obligación moral-civilizatoria a una preferencia. La monogamia y el matrimonio se nos presentan como alternativas junto con otras (relaciones abiertas, polígamas, concubinato, etc.); lo curioso es que voluntariamente decidamos perpetuar el orden sexo-afectivo, aunque quitándole su tradicional forma-deber. Así es: ya no debemos casarnos al alcanzar cierta edad, deseamos casarnos al conocer a la persona correcta. La práctica del matrimonio se perpetúa, pero su peso moral ha sido infertilizado y reemplazado por la lógica mercantil de la seducción. Es aquí donde opera la auto-regulación. Mantenemos, pues, relaciones monógamas, y tratamos de mantenernos fieles a los límites que toda relación amorosa supone. Sin embargo, nuestro compromiso a la pareja es habitualmente mezquino: nos comprometemos y somos fieles, sí; pero renunciamos a la fidelidad eterna que supuso alguna vez el amor. Ni siquiera el matrimonio escapa ya a la obsolescencia: el alcance masivo del divorcio en nuestras sociedades es síntoma de la ruptura moral de la era del posdeber, en tanto da cuenta de cómo las relaciones amorosas han variado a nivel moral: pasó de ser nuestro deber mantener viva la vida en pareja a toda costa, a ser otra de nuestras elecciones.
II
La posmoral se ha instalado, inclusive, en la relación que mantenemos con nuestros cuerpos. Libre elección, cuerpo libre: por un lado, se han producido significativos avances en términos de la legitimidad social de la operación de cambio de sexo, los procedimientos abortivos, el suicidio asistido, junto con otros derechos sobre el cuerpo antaño impensados: donde hoy vemos «nuestra elección», alguna vez se denunciaron pecados y faltas a la moral, auto-mutilaciones y asesinatos. Es cierto, hoy en Chile parecemos aún algo distantes de esta realidad que Lipovetsky analiza ya en la década de los 90’, pero no por ello deja de ser evidente que tendencias de este tipo se apoderan cada vez más de la población urbana chilena (donde consignas como la despenalización del aborto o la eutanasia son parte constitutiva del panorama político, y sin duda, discusiones parlamentarias del futuro próximo). Por otro lado, el higienismo moralista (comúnmente devenido en body shaming) se ha ido desplazando progresivamente por el autocuidado estético y el body positive: la obligación, la costumbre y la uniformidad han sido reemplazadas por el placer, la seducción y la pluralidad. Es un hecho innegable que, a lo menos durante la última década, hemos evidenciado cierto auge de movimientos que abogan por cierta liberación de los cuerpos, el «orgullo» ha sustituido a la humillación de antes. Denuncias contra la gordofobia, los cánones occidentales de «belleza» y todo tipo de body shaming: ya no hay cabida en nuestra sociedad para la «vergüenza» ni para la «fealdad», todos los cuerpos guardan cierta forma auténtica de belleza, diversidad cada vez más presente en la publicidad y en el imaginario. Contrariamente, la última tendencia también ha hecho del deporte una cuestión posmoral: jamás una obligación moral de cultivo del cuerpo e interiorización de valores definitorios para la vida social (trabajar en equipo, ser disciplinado, etcétera), siempre una actividad ociosa de egobuilding. Es decir, la práctica de deportes ha devenido en instancia de autorrealización y cultivo de la autoestima, potenciación del «orgullo» por uno mismo y ansiolítico definitivo de la contemporaneidad. Adiós a la educación física que pretendía enseñarnos las virtudes de la disciplina y la vida saludable; bienvenidas —y esto no lo vio Lipovetsky aún en los 90’s— las mirror selfies. Sin embargo, esta aparente contradicción no lo es tal: si bien el «culto del músculo» parece oponerse a la consigna de que «todos los cuerpos son bellos», perpetuando cánones respecto al cuerpo; responde de todas maneras a un mismo proceso sociohistórico, de desmoralización de la relación con nuestros cuerpos.
III
Sin embargo, abunda el Bien. Está por doquier, lo entregamos año a año: voluntariados, ONGs, donaciones a la teletón y tantos otros eventos caritativos parecen dar cuenta de la omnipresencia del Bien en nuestras sociedades. ¿Qué de posmoral en ello? Pues bienvenida la caridad y la beneficencia, la era posmoralista es también la era de la espectacularización de los valores, donde detrás de todo acto benévolo se esconden ambiciones de capitalización y reconocimiento: narcisismo bondadoso, lo mejor de hacer el Bien es que lo hago Yo. Más relevantemente, esta teatralización del Bien es también una despedida de aquel ciudadano virtuoso y altruista que Lipovetsky venera (pero que parece jamás haber existido). Adoptando la tolerancia como nuevo valor cardinal, el renovado homo democraticus replica perfectamente la ética indolora de nuestros tiempos: “en las sociedades donde la prioridad es el yo, cada uno puede pensar y actuar a su gusto si no perjudica a los demás, nuestra tolerancia es posmoralista, traduce menos una orden de la razón que una indiferencia hacia el otro” (p. 150). Falta de grandes relatos e ideologías: lejos de quedar a la deriva histórica, el ciudadano contemporáneo sobrelleva la carencia de ideas por las cuales valga la pena convertir a las almas (ni ser convertido), contentándose con tolerar las diferencias, nuevo eje para una sana convivencia, y concentrándose en sí mismo. La nueva virtud (areté) es la tolerancia. Irónicamente, se ha ampliado el derecho a «decirlo todo» —manifiesto por medio del auge de la xenofobia y las ultraderechas—, la radicalidad de nuestra tolerancia auto-inmersiva ha dejado espacio suficiente para el afloramiento de discursos intolerantes (la rebeldía se ha vuelto de derechas, ya dicen algunos). Una misma moneda, dos caras: el individualismo tolerante, expresado por medio de lo que hemos denominado «lo políticamente correcto», de consignas indoloras y abúlicas; y otro individualismo más bien «disruptivo», corporeizado en aquellos rebeldes reaccionarios que, a menudo, adoptando la caricatura de la intolerancia desde las trincheras de la ultraderecha, abogan (ante todo) por combatir lo políticamente correcto. Antes que nada, ambas posturas son consecuencias de la extensión violenta del individualismo contemporáneo. Asimismo, la posmoralización de la vida cívica se traduce a nivel político-administrativo: la no-obligatoriedad del voto ilustra perfectamente cómo la ciudadanía política se ha convertido en una elección más del amplio mercado; aún si decidimos ejercer el derecho a sufragio, el «compromiso político» que hacemos para con los candidatos que elegimos (a la carta, usualmente producto de un buen marketing) es feble: la mejor forma de perder aprobación ciudadana es ganar una elección.
IV
La vida doméstica, a su vez, se ha visto trastocada con la instalación de la posmoral individualista. Reconstitución de la familia, redescubrimiento del vínculo parental: de ser la institución más criticada de la sociedad burguesa, a ser la institución más respetada de la sociedad; la familia se transformó en aquella institución por la que más vale la pena hacer sacrificios. Evidentemente, esta asunción de la familia no sería posible sin una adecuada adaptación a los valores posmoralistas: tras el vaciamiento de sus obligaciones tradicionales de incondicionalidad y compromiso eterno (divorcio), hoy por hoy incluso quienes han sido excluidos por la estructura tradicional del parentesco abogan por su derecho a formar familia, y es que “ya no se respeta a la familia en sí, sino a la familia como instrumento de realización de las personas, la institución «obligatoria» se ha metamorfoseado en institución emocional y flexible” (p. 162). En una sociedad vacía, el soporte emocional de la familia es lo único que queda: el esquema madre-padre-hijos ha quedado atrás, hoy las variantes parecen infinitas, pero es la noción emocional de «familia» la que está en boga, en tanto espacio seguro para la realización del Yo; tener hijos es una decisión de mera autorrealización —los tengo en la medida que los quiero, y los quiero porque me harán feliz—, la crianza se ha transformado en un método de desarrollo personal de los padres también, un espacio donde desplegar y ejercitar las aptitudes que quieren poseer, además de proyectarlas en sus hijos. La felicidad del niño se ha reposicionado: antes, la crianza era un proceso plagado de deberes para los niños, que permitirían su desarrollo moral, para convertirse en ciudadanos virtuosos; hoy, la crianza es un medio para la potenciación de sus capacidades, a través de la priorización del vínculo afectivo entre criadores y cría, donde los niños se han transformado en una preocupación principal de los padres. Tener hijos es una decisión de vida, pues los métodos de crianza new age requieren de toda la disposición temporal y emocional de los criadores. Adiós a los castigos ejemplares y los padres abusivos, en esta época es más común que los niños, en ataques de ira irrefrenables, golpeen a sus progenitores; pero ya no existen tampoco los «niños malos» —la «niñez» ahora es amoral, no conoce de Bien ni de Mal—, los «mal portados» son el producto de padres desatentos o abusivos.
V
De la misma manera, el mundo del trabajo ha visto la aparición de nuevas dinámicas laborales, a partir de las cuales la «empresa» se ha reconstituido en el imaginario como una institución light. Asimismo, la pereza se ha descriminalizado en la vida cotidiana: no vivimos ya para trabajar, tanto como trabajamos para vivir; el ocio se ha transformado en el destino final de nuestra cotidianeidad. El trabajo se ha transformado en un medio para su consecución; o, también, en el ocio mismo: se ha masificado el acceso vocacional al trabajo, elegimos las carreras profesionales que nos permiten auto-realizarnos, invertimos en ellas porque es una forma de invertir en nosotros. No trabajamos ya para pagar una deuda con la sociedad, se trabaja para sí, para subsistir —primero lo primero—, y para solventar prácticas de consumo. Así están las cosas: la empresa se ha transformado en un «hogar de producción de identidad», por medio de cierta nueva filosofía de la empresa, se ha desplazado el antiguo taylorismo por el reconocimiento de ciertas zonas de autonomía en el lugar de trabajo, el «desorden creativo» se ha integrado a la esfera laboral también; aquel trabajador más útil al modo de producción es el trabajador más feliz de todos. No cabe duda alguna, la disociación de trabajo y deber trae dos consecuencias antagónicas: por un lado, cierto individualismo responsable, que se toma la libertad de elegir una carrera profesional acorde a sus planes de realización personal como una oportunidad para ser feliz; y por el otro, cierto individualismo irresponsable, de quien se tome esta libertad más bien como una oportunidad para prescindir de la vida laboral —absentistas o ninis, como les han llamado en Chile—, rechazando los desafíos y complicaciones propias de la vida profesional. Por supuesto, acá en términos de calidad del empleo, las diferencias entre el Chile actual y el occidente que observa detenidamente Lipovetsky parecen escandalosas. Esto no impide, por supuesto, encontrar estas tendencias de revalorización de la actividad profesional como plataforma para la realización personal en la clase media (alta) de los centros urbanos chilenos.
VI
En la superficie, la fiebre de los movimientos ecologistas y animalistas parecen contradecir la lógica del abandono moral. ¿Redescubrimiento de la moral humanista frente a las profecías apocalípticas de la crisis ambiental, conversión de las almas a la nueva ideología del siglo XXI? Nada de esto, “al extender hasta el animal y la biosfera la noción de fin en sí, al sacralizar las obligaciones hacia lo no humano, las pasiones (…) no amplían la cultura humanista, por el contrario, hacen avanzar un punto más la espiral de la desvalorización posmoralista de los deberes interhumanos” (p. 217). Renacer del «deber», ciertamente, pero ya no del deber hacia la patria ni al Otro, la moral moderna que interesó a Durkheim desaparece ante nuestros ojos; nuestros únicos deberes, después de todo, son aquellos que nos vinculan al ambiente, a la Naturaleza. Sin embargo, tampoco podemos comprender el apogeo ambientalista bajo la lógica de la entrega solidaria —no sin antes adscribirla a la de la ética sin dolor—, pues esta nueva «moral ecológica» “no prescribe ningún olvido de uno mismo, ningún sacrificio supremo, sólo no derrochar, consumir menos o mejor” (p. 218). Capitalismo verde, capitalismo soft: la conciencia ambiental no se puede comprender como ajena al desarrollo del mismo modo de producción que hizo posible su existencia, por medio de la degradación agresiva de la vida en el planeta. Así las cosas: hoy por hoy, la crítica ecologista ha ayudado a impulsar la carrera tecnológica, ha incrementado la competitividad en el circuito capitalista contemporáneo, dando espacio al desarrollo masivo del high tech para un consumo inocente, y a la gestación de un nuevo marketing moral, por el cual se ha dejado comprar fácilmente. Tal cual, la abundancia moral y ética en el advertising refleja el rostro de los nuevos tiempos: después del apresamiento de la naturaleza (capitalismo moderno), el apresamiento de la virtud (capitalismo hipermoderno), en un mundo donde la ética se ha transformado en un recurso económico. Con el marketing de los valores, la moral se ha convertido en un elemento de diferenciación y personalización de la empresa, es parte de «la marca». Blackwasing, greenwashing, purplewashing (y hasta el infinito): el capitalismo es ahora la auténtica vía de emancipación —adiós al capitalismo racista, poluto y patriarcal—, el mercado es el único lugar donde no importa nuestra etnia ni género, solamente el tamaño de nuestras billeteras (y hacerlo crecer sólo depende ya de nosotros). Utopía igualitarista: el mercado se ha convertido en el lugar perfecto para el desarrollo personal de todas y todos; invertir en La Bolsa es, también, invertir en uno mismo; temporada tras temporada, los centros comerciales se colman de prendas (con sello verde) que nos advierten de la moralización del mercado —¿o de la mercantilización de la moral?—, por medio de la reproducción de consignas pride o de woman’s empowerment. Nuevas empresas, nuevos mercados, “el mundo de los negocios está al acecho de «espiritualidad», de personalidad filosófica y moral: el proceso de personalización está presente, «trabaja» a los individuos como a la empresa, no a través de la contestación sino por la formación de ideales” (p. 246). La responsabilidad social de la empresa se ha transformado en la marca distintiva de los nuevos business ethics; los agentes económicos hoy apuestan por la autorregulación ética como estrategia de legitimación del mundo de los negocios. Por último, la última tendencia a nivel institucional es la formación de Comités de Ética en instituciones privadas tanto como públicas, ¿qué nos dice esto del lugar de la «ética» en nuestros días? Para Lipovetsky, sólo reafirma el hecho de que la moral ha perdido su carga valórica, en favor de cierta carga técnica: mientras comprendemos cada vez más que el Bien y el Mal no son esencias absolutas que orientan nuestras conciencias a modo de imperativos categóricos, también nos percatamos de que decidir qué hacer frente a situaciones éticamente comprometedoras sólo puede ser resuelto por medio de un comité de expertos en el tema. Tal cual, el auge de los comités de ética se explica a partir de la tecnocratización e instrumentalización de los «recursos morales»: se transforma la moral en una cuestión ya no de debate público-ciudadano, sino de resolución tecnócrata por parte de un grupo determinado de «magistrados éticos»: “representando una posición cientificista de la moral, los comités nacionales de ética tal como funcionan en la actualidad en realidad apartan a los hombres de la disposición a la implicación y a la responsabilidad ciudadanas” (p. 229). Sin política, sin moral y sin ecosistema, ¿qué nos queda (además del mercado)?
A mi parecer, hay tres interpretaciones posibles de toda lectura de Lipovetsky: primero, tornarse nostálgicos de un pasado imaginario, donde gobernaba el ciudadano libre y virtuoso, la democracia era participativa, el mercado era una preocupación doméstica, y la moral objeto de debate público, aceptando los peligros neoconservadores de esta posición; segundo, decaer en el nihilismo y el vacío moral (del cual el autor trata, débilmente, de escapar), si la era del vacío no llegó para marcar el fin de la historia, por lo menos llegó a marcar el fin de nuestra historia, el último adiós a lo que alguna vez soñamos como «nuestras libertades», consolidación de «nuestros derechos» (tan infinitos como vacíos) en desmedro de «nuestros deberes», olvidados en algún punto recóndito de la historia humana. Así es, sociedad sin Bien ni Mal, donde cuesta diferenciar al homo democraticus del homo oeconomicus de la economía neoclásica, todo lo que alguna vez rodeó al sujeto se ha desvanecido en el aire. Abismo del sujeto, crepúsculo del deber: no sólo hemos destruido nuestro vínculo con el Otro, pero también con nosotros mismos (al enaltecerlo), ¿qué nos depara después del vacío y la soledad individualista? Tercero: asumir la deriva existencial de occidente como un desafío para las nuevas juventudes, a pensar nuevas utopías posibles, sea lo que eso signifique.