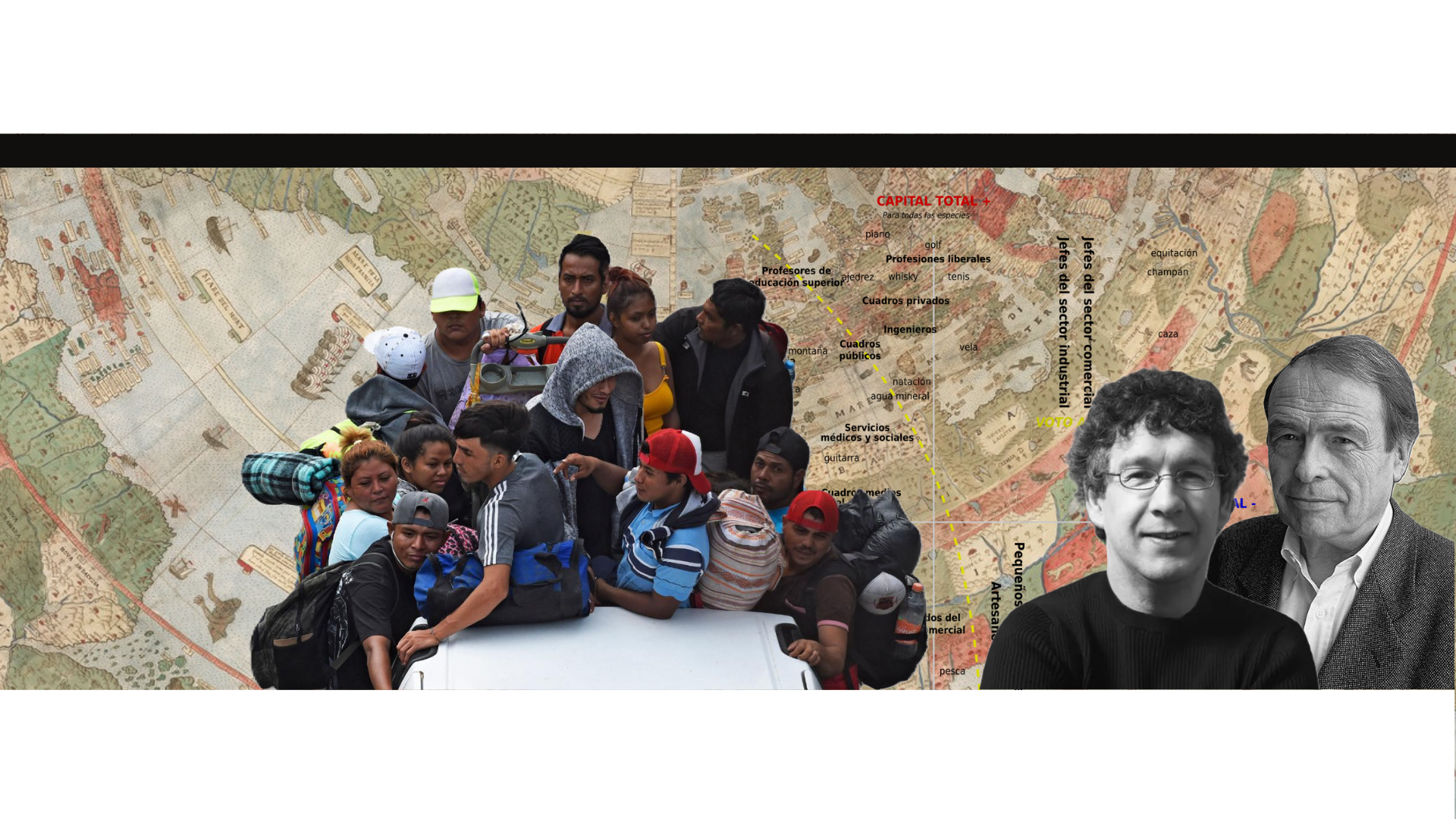El término “transnacional” a menudo se usa como sinónimo de “internacional”, “multinacional” e incluso “posnacional”. En cualquier momento, los migrantes mantienen vínculos con sus comunidades de origen, lo que implica un flujo constante de información, noticias, bienes y recursos financieros (Canales, 2023). Desde esta perspectiva, los migrantes, como agentes sociales, viven sus vidas a través de las fronteras, generando consecuencias tanto en los países emisores como en los receptores. El transnacionalismo plantea que los flujos migratorios ya no pueden seguir explicándose, apelando al Estado como contenedor natural de los procesos sociales. Los migrantes (transmigrantes) se encuentran imbuidos en procesos por medio de los cuales forjan y mantienen relaciones sociales «multiestratificadas». Por ello hay que considerar principalmente que los migrantes constituyen «campos o espacios sociales transnacionales» al modo de una red de redes (Jiménez, 2010).
Sin embargo, en este contexto, se pueden diferenciar los contextos donde la migración se vuelve algo más allá de la frontera nacional; por un lado, en la intensidad de estas prácticas sociales y la participación que los migrantes, ya sean individual o colectivamente, tienen en ellas, ya sea en los lugares de procedencia y destino; y, por otro lado, en la reproducción y formación de espacios de identidad y pertenencia que trascienden los límites nacionales (Canales, 2023). Esto constituye la presencia de un campo social transnacional como referente de identidad y pertenencia, más allá de los campos nacionales (estatales, regionales, comunitarios, incluso) de origen y de destino.
El concepto de “campo social” se presenta de múltiples formas en la bibliografía de las ciencias sociales. Bourdieu destacó las maneras en que el poder organiza las interacciones sociales mediante el término “campo”. El concepto de campo se distingue por tener consideradas las relaciones estructurales y no sólo las de interacción. El campo funge como una estructura de relaciones objetivas entre posiciones de fuerza y guía las estrategias utilizadas por los agentes ocupantes de dichas posiciones para salvar o mejorar su posición e imponer principios de jerarquización más favorables para sus propios productos (Bourdieu y Wacquant, 2005). Sin embargo, el término «campo social», dentro de la investigación del fenómeno migratorio transnacional, no había sido definido puntualmente hasta que Levitt y Glick Schiller (2004) lo definen como “un conjunto de múltiples redes entrelazadas de relaciones sociales, a través de las cuales se intercambian de manera desigual, se organizan y se transforman las ideas, las prácticas y los recursos” (p. 66). De este modo, los campos sociales tienen múltiples dimensiones y abarcan interacciones estructuradas de diversas formas, profundidades y alcances que se distinguen en la teoría social mediante los términos organización, institución y movimiento.
No obstante, de acuerdo con el pensamiento bourdieusiano, el capital social se refiere a un conjunto de recursos intangibles que se producen en las familias y comunidades con el fin de proporcionar mecanismos que faciliten la acción de las personas. En otras palabras, se trata de la totalidad de recursos en función de su pertenencia a un grupo. El capital social que poseen los miembros de un grupo se basa en su pertenencia a ese grupo y, por lo tanto, les sirve a todos juntos. Se trata de un capital que se acumula a medida que se utiliza y despliega en acciones y prácticas que promueven el apoyo, la solidaridad, la confianza y la reciprocidad (Canales, 2023).
En esta perspectiva, la categoría de red social juega un papel importante ya que es el mecanismo a través del cual los individuos acceden a estos tipos de capital social y cómo este capital se reproduce y acumula. De esa forma, la migración contribuye a la diversidad étnica, cultural y lingüística de los países de acogida, que pasan a incorporar algunas de las características de los países de origen de la emigración en su fuero interno. Actualmente, los barrios que se caracterizan por su origen migratorio no son solo un enclave étnico, sino una característica intrínseca de las ciudades globales, un espacio de identidad y pertenencia que contribuye significativamente al funcionamiento y desarrollo de la ciudad, no solo en términos demográficos. sino también en términos de actividades económico-productivas, fuerza laboral, vida cultural, procesos políticos, etc. Los miembros de las comunidades interactúan y desarrollan sus actividades sociales, culturales, financieras y políticas a través de estas redes. Además, la práctica de estas acciones e intercambios en contextos internacionales fortalece las propias redes y permite que los ámbitos de reproducción de la propia comunidad se expandan territorialmente (Canales, 2023).
En otras palabras, la migración a nivel transnacional o transmigración conlleva la creación de nuevos entornos sociales que trascienden la comunidad de procedencia. Se trata de cómo las costumbres sociales, los objetos y los sistemas de emblemas transfronterizos amplían el ámbito de las comunidades. Además, la migración se transforma en un vehículo para prolongar y expandir las relaciones dentro de la familia y la comunidad. El inmigrante no viaja en solitario; de hecho, y en un sentido metafórico, transporta a su comunidad. Es imprescindible considerar la migración como un proceso que conlleva la formación de comunidades a nivel global y la formación de redes sociales y comunitarias. En suma, las redes sociales tienen como objetivo recrear la comunidad de origen en los sitios de asentamiento, aunque de forma modificada, y reproducir la comunidad en el marco de su transformación transnacional. Todas las migraciones encuentran oportunidades en los países de destino para mantener vivas sus identidades nacionales.
No obstante, la crítica necesaria frente a estos modelos teóricos es que la visión trasnacional ha dejado de cuestionarse qué capital se lucha en el campo si consideramos que la teoría de los campos se refiere a la noción de la lucha de clases, donde se fomenta la competencia por la hegemonía y la autoridad. Parece que desde el punto de vista del transnacionalismo, este aspecto no se toma en cuenta de manera seria en los procesos migratorios. Y no debería ser ignorado, ya que el capital es el motivo objetivo de la competitividad. Un capital no existe ni desempeña ninguna función si no se vincula a un campo. Hablar de campo es hablar de capital. Hablar de capital es hablar de lo que se erige dentro del campo y lo que está en juego.
Si hablamos de que, generalmente, la migración internacional establece una estrategia de supervivencia y reproducción social para las familias en las comunidades de procedencia de la migración, es debido a que se fundamenta principalmente en las redes familiares y el capital social de los migrantes. No se sabe que los migrantes compitan por la acumulación de recursos debido a la existencia de una red constante de relaciones más o menos institucionalizadas de familiaridad y reconocimiento como una manifestación de su posición en el campo, sino como un mero recurso para construir relaciones sociales que facilitarán su proceso migratorio de manera más agradable.
Sin embargo, estamos conscientes de que la migración es un proceso social que se replica a sí mismo y su instrumento esencial serán las mismas redes sociales y familiares que se establecen a través del mismo proceso migratorio. Así pues, la migración pone en marcha este sistema de redes sociales, que al operar se amplían y fortalecen, incentivando ellas mismas la repetición de la migración de personas y familias desde la comunidad natal hasta los asentamientos de los migrantes en las comunidades de destino.
Las redes establecieron un sistema a través del cual se propagan datos, saberes, vínculos, individuos y una variedad de bienes materiales y simbólicos, facilitando la repetición de la migración en un proceso de causación acumulativa. La migración se origina de manera autónoma, en un proceso donde el mismo migrante, al utilizar sus redes sociales para emigrar, acumula capital social (redes sociales). La migración y las redes se originan y acumulan de manera recíproca y mutua. Por encima de todo, la migración sería su propio capital, no tanto como proceso, sino como motivo social de existencia.
Bourdieu, P. y Wacquant, L. (2005). Una invitación a la sociología reflexiva. Argentina: Siglo XXI Editores.
Canales, A. I. (2023). Teoría de las migraciones en América Latina en Alberto Hernández Hernández y Amalia Campos Delgado (Coords.), Migración y movilidad en las Américas (1a ed.) Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO ; México: Siglo XXI.
Jiménez, C. I. (2010). Transnacionalismo y migraciones: aportaciones desde la teoría de Pierre Bourdieu. EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, (20), pp. 15-38.
Levitt, P. y Glick Schiller, N. (2004). Perspectivas internacionales sobre la migración: conceptualizar la simultaneidad. Migración y Desarrollo, Segundo semestre, pp. 60-91.